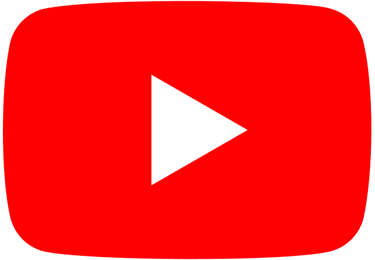La última noche de invierno
En Valladolid se produce un ritual cada equinoccio de primavera, la última noche de invierno. La vida de alguien sin mucho que perder, a cambio de un poco de vida para varios con mucho que ganar.
Javier Calles-Hourclé
12/6/2024


Anterior · Siguiente
Lentamente, con la paciencia de quien se sabe aliado del tiempo, dirigió su huesuda y pálida mano hacia el brazo izquierdo que, escurrido de entre las mantas, colgaba por el costado de la cama. La oscuridad lo envolvía todo. Un silencio sepulcral, apenas roto por el mecánico sonido emergente de la maquinaria de un antiguo reloj de cuerda que reposaba sobre la mesilla, reinaba en la estancia. Euquerio, tendido sobre la margen izquierda del viejo colchón de dos plazas, ajeno a todo, navegaba por la mansa inconsciencia del sueño, acompasando el lento movimiento de su cansado pecho al ritmo de una pesada respiración.
Un juego de amarillentas cortinas de ganchillo, algunos muebles de robusta madera de antaño y la efigie de Etelvina, en blanco y negro sobre la cómoda frente a la cama, eran los únicos espectadores de la escena. La casa estaba fría. Fría de invierno, fría de profunda tristeza y fría de largas y dolorosas ausencias sin reemplazo. Las paredes húmedas por la mala ventilación, que manchaban las láminas de un ya pasado de moda empapelado, y un penetrante olor acre, se imponían a quien osara visitar el sombrío y austero piso del paseo de Juan Carlos I.
Las agujas del monótono reloj de chapa despintada marcaban las seis y cuarto. Fuera de la habitación, tras el cristal, se adivinaba otra triste y desapacible mañana de finales de invierno castellano. La espesa niebla vallisoletana, implacable, avanzaba tragando la fisonomía de la ermita del parque de San Isidro, que rodeada de árboles desnudos rematados de retorcidas ramas como garras, componían un lienzo macabro y espeluznante. En la calle ni un alma, la única disponible descansaba de este lado del cristal.
En la habitación de Euquerio el tiempo y su respiración parecían detenerse. El pecho del anciano se hinchaba trabajosamente con la pesadez que marcaba el ritmo de atabacados pulmones y un exhausto corazón. El cuerpo rígido, los párpados cerrados, la expresión serena y la boca entreabierta. La cuenta regresiva de alientos por exhalar estaba en marcha, la reserva de arena de su tiempo se agotaba; y ella, como una sombra sin necesidad de luz que la proyectase, imperturbable, lo observaba fijamente. Los fríos y largos dedos que asomaban de su raída manga viajaban lenta, pero inexorablemente, al encuentro de la muñeca izquierda del cuerpo yacente. Tan cerca. Tan tentadoramente cerca, que con solo alargar la mano podría llevarse aquella alma.
El áspero roce de las yemas de los dedos sobre su piel lo arrancó de la dulce somnolencia. Se despertó bruscamente, exaltado, con el pecho agitado y la mirada sagaz. De un violento tirón trajo el brazo izquierdo hacia sí; y ella, resignada pero inexpresiva, devolvió su mano con la misma lentitud empleada anteriormente en el sentido contrario.
—¡Hoy no!, jodía —dijo encolerizado, mientras buscaba con la mirada el origen del roce sobre su piel.
La sombra, difusa pero todavía presente, no estaba dispuesta a ceder terreno a su rebelde presa y con flemática serenidad se dispuso a esperar su momento, que, sin lugar a dudas, llegaría más pronto que tarde.
Euquerio se dio un instante para recuperar el aliento y se incorporó en la cama con dificultad. Volvió la vista al reloj de la mesilla que acusaba las siete menos cinco, se calzó las zapatillas y se dispuso a comenzar la jornada ignorando la presencia espectral que lo acechaba. Primero una escala técnica en el servicio para descargar la vejiga, un concienzudo cepillado de dientes todavía inventariables y lavado de cara con abundante agua fría para reactivar la pobre circulación. Luego, en la cocina y a tientas, bajo la escasa iluminación de las farolas públicas que se colaba por la ventana, encendió el fuego para preparar el desayuno habitual de leche y achicoria. Un par de galletas semidulces completaron la austera colación matutina e, inmediatamente, fregó los enseres utilizados bajo un abundante chorro de agua helada del grifo, que sus ajadas manos recibieron sin rechistar.
Volvió a la habitación, posó un beso sobre la frente acristalada de Etelvina y abrió el segundo cajón de la cómoda para buscar la ropa de calle. Se vistió con el conjunto de siempre: camiseta y camisa, pantalón de franela, jersey de lana, cazadora de pana forrada con borreguillo, bufanda y boina. Cogió la bolsa de la piscina, la cartera, las llaves de casa, despegó el papel del calendario revelando el dieciocho de marzo y, tras un pronunciado suspiro, se dispuso a salir. En el rellano cerró la puerta con las rigurosas cuatro vueltas de llave e intentó bajar la escalera sosteniéndose de la barandilla. Imposible. Las rodillas protestaron airadamente con agudas punzadas, dibujando una mueca de dolor en su rostro, que le hicieron desistir del intento. La sombra lo observaba desde el descansillo de la escalera ubicado entre su planta y la inferior.
—Vete a tomar por saco —le lanzó, y cogió el ascensor.
Una inclemente ráfaga de aire helado, que se metió por el cuello de la camisa, lo recibió al salir del portal. Tras los edificios, la débil claridad matutina se debatía tímidamente contra la densa niebla. Se ajustó la bufanda sobre el cuello a la vez que levantaba las solapas de la cazadora, para prevenir la entrada de otra ráfaga intrusa, y, bajando el mentón, lo justo para ver apenas por delante, comenzó la marcha hacia la piscina municipal Alonso-Pimentel ubicada unas calles más adelante.
Minutos más tarde se encontraba frente al acceso de la plaza del Biólogo José Antonio Valverde. Dudó entre volver a intentar con las escaleras o bajar por la rampa. Los intensos dolores articulares que lo atormentaban tomaron la decisión por él. Bajó con cuidado por la rampa y llegó a la entrada de la piscina; donde el grupo de octogenarios madrugadores montaba guardia a la espera de la apertura. La sombra observaba.
—Buenos días —dijo escueto al grupo reunido en corro.
—Buenos días, hombre —respondió Antonio con su habitual tono alegre, destacando del resto de mecánicos saludos—. ¿Cómo lo llevas? —añadió.
—Lo llevo —respondió Euquerio, evasivo.
Antonio abandonó el corro y se acercó a Euquerio, que se mantenía alejado del grupo deliberadamente.
—Yo lo llevo fatal. Se nota que éste es el último mes y que el agua va perdiendo efecto. Ya casi no noto mejoría.
—Como cada año en esta fecha.
—Sí, pero los primeros años no terminaba tan mal. Aunque fuesen los últimos días notaba mejoría. Por suerte mañana se renueva.
—Porque hace unos años teníamos menos de ochenta y ahora tenemos ochenta y siete tacos, ¡no te fastidia!
—Ya lo se… —dijo bajando la voz, y antes de que pudiera añadir algo más, estaban siendo arrastrados por la masa de nadadores de la tercera edad hacia el vestíbulo que acababa de abrir sus puertas.
Euquerio completó su rutina habitual de largos y entró a las duchas. Sacó la pastilla de jabón, la toalla y el champú de la bolsa, y presionó el pulsador del agua. Todo bajo la custodia incesante de la sombra. «Te encantaría que me resbalase, ¿eh, cabrona?», pensó mientras se enjabonaba. Recogió sus pertenencias de la taquilla, comprobó con satisfacción que Antonio todavía no había terminado de nadar, entró al vestuario y se dispuso a salir de allí lo antes posible para evitar cruzárselo de nuevo.
Abandonó el vestuario y pasó la tarjeta de abonado por el lector del torno en la entrada del vestíbulo. Error de lectura. Repitió la operación hasta cuatro veces con el mismo resultado. Giró la cabeza a su izquierda, hacia la ventanilla de recepción, en búsqueda del funcionario. Nadie.
—¡Joder! —soltó con frustración.
Volvió al vestuario. Antonio seguía sin aparecer. Salió al pasillo de taquillas y encontró al funcionario que conversaba animadamente con la socorrista de pecho adelantado. Sabiendo que de nada serviría hacer notar su fastidio, puso su mejor cara de abuelete y explicó la situación. El funcionario, parsimonioso, le solicitó la tarjeta y repitió otras cuatro veces la operación. Idéntico resultado. Euquerio tragaba impaciencia. Finalmente, el funcionario destrabó el torno en forma manual y le franqueó el paso. Al fin, pero tarde. Sintió el llamado de Antonio llegando por la espalda cuando casi cruzaba la puerta principal.
—Hombre, Euquerio. Pensé que ya te habrías ido.
—En eso estaba —dijo mientras resoplaba por lo bajo.
—Mañana es diecinueve, es la noche.
—Lo sé.
—Y… ¿vas a venir? —preguntó.
—Todavía no me decido.
—¿Qué tienes que pensar? Tu lo dijiste hace un rato, tenemos ochenta y siete tacos. Si no la palmamos esta noche, la palmamos cualquier día por la patata, un ictus o cualquier otra cosa. Que opciones no nos faltan. Yo lo tengo clarísimo. Si me toca, mala suerte, fin de la historia; pero si no, la palma otro viejo decrépito como nosotros, y los demás con otro año de plazo. Otro año en el equipo de los vivos recuperando la vitalidad con cada baño en la piscina. A la salud del desafortunado.
—Para mi es otro año de soledad, ya lo sabes. Además… —no se atrevía a completar la frase.
—Además, ¿qué?
—Ya no cuela, Antonio. Hace meses que me sigue, se me aparece por todas partes. Sabe que ya es mi hora y que estoy haciendo trampas con la piscina.
—¿De qué estás hablando?
—Nada, no me hagas caso. —Y tras palmear la espalda de su amigo, dio media vuelta y se alejó sin dejarlo reaccionar.
Al otro día el mismo despertar desolador tras la caricia de la sombra sobre su ajada piel. Euquerio, sosegado, esta vez no salió de la cama hasta tarde. Se conjuró para enfrentar su destino. Dio vueltas por la casa, caviló sobre los años vividos y se enfrentó cara a cara con sus fantasmas. Al atardecer volvió a la cama dispuesto a dejarse ir. Y durmió.
Despertó en medio de la noche. La sombra no estaba. Buscó la hora en el viejo reloj de la mesilla. Once y media, todavía a tiempo. Dudó un instante, pero el instinto de supervivencia se impuso, salió de la cama y se vistió bajo la mirada de Etelvina.
—Lo siento, mi amor. Todavía no —dijo, y la besó en la frente.
La noche sin luna era oscura y cerrada. En la entrada de la piscina una larga cola de ancianos caminaba en procesión silenciosa hacia el interior apenas iluminado. Cruzó su vista con la de Antonio, que atravesaba el umbral. Se colocó en el último lugar y entró. Dentro se reproducía el ritual de cada año antes del equinoccio de primavera, la última noche de invierno, el final de una vida en su ocaso y un poco de salud a repartir entre los afortunados supervivientes. Un juego justo, la vida de alguien sin mucho que perder a cambio de un poco de vida para varios con mucho que ganar. Los ancianos se desvestían mecánicamente. Los reflejos del agua en la piscina principal rodeada de velas reverberaban en el techo. Un cordero lechal yacía degollado a un lado completando el aquelarre. Los ancianos entraban en la piscina uno a uno en ordenada fila.
Horas más tarde, con las primeras luces del alba, la procesión de ancianos abandonaba la piscina e invadía la plaza. Los amigos se reconocían, se abrazaban y se marchaban. Los primeros rayos de sol que se alzaban sobre las ramas de los árboles del parque Fuente de la Salud alcanzaban la plaza. Antonio, cabizbajo, marchó a casa.
Ilustraciones: IA