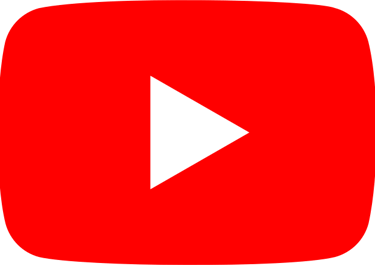El conde de las mil y una vidas
Gabriel Levinas. Entrevista en Madrid. El porteño, comunismo, aborígenes, AMIA, De Bonafini, Verbitsky, arte.
Javier Calles-Hourclé
4/12/2023
—¿Cómo fue llegar a una comunidad con la que no tenías nada que ver?
—Parte del trabajo era atrapar caimanes grandes, para que sean reproductores del criadero, y ellos no sabían hacerlo; sólo sabían matarlos de un flechazo o con una lanza porque vendían el cuero. El bicho tenía una boca así de grande (separa los brazos) y medía tres metros; así que si te equivocabas te hacía mierda y, hasta que llegara alguien para curarte a un lugar totalmente aislado, te morías seguro. Entonces yo les decía: «Vamos, hagamos esto…» e iba con ellos. Creo que eso cambió todo, fue lo que hizo que existiera una relación directa e inmediata, porque nadie hacía eso con ellos. Al contrario, los trataban con desprecio. Y yo sabía que los tipos eran increíbles y que tenían mucha sabiduría. Creo que esa actitud mía fue la que me integró. Éramos hermanos, comíamos juntos, dormíamos juntos y nos quedábamos tres días esperando para atrapar a un bicho en el medio de la nada.
Recuerdo que los Casado Sastre, que eran traficantes de cuero en el Paraguay, se dieron cuenta de que yo les estaba sacando la posibilidad de que la gente que trabajaba para mí, cazase para ellos; porque ganaban más conmigo sin matar a los caimanes, que con ellos matándolos. Entonces, mediante algún arreglo con la gendarmería, me mandaron siete gendarmes con ametralladoras para revisar el establecimiento y encontrar alguna falla para poder cagarnos. Llegaron, no tenían orden de allanamiento porque fue una cosa totalmente ilegal, pusieron una máquina de escribir para labrar el acta y, cuando se quisieron acordar, estaban rodeados por ochenta indios con palos en las manos. Los indios callados, mirándolos, pero rodeándolos. Entonces, yo lo agarro al Morocho, que era el capo de los indios y le digo: «Váyanse, que yo me arreglo». «No, gringo. Vos atendé, que nosotros de acá no nos vamos». Se quedaron ahí y se acercaron más. Los gendarmes se empezaron a asustar y sabían que, si llegaban a levantar la ametralladora, antes de terminar ya tenían un palazo en la cabeza. Entonces, firmaron que estaba todo lindo, se fueron y no volvieron nunca más.
Otro día se me acerca uno, Aurelio, y me dice: «Che, gringo. Lo han apresado a mi hermano y le están pegando duro». «¿Dónde?». «En El Chorro». A unos cincuenta kilómetros de donde estábamos. «Pero, ¿por qué?». «La gente de YPF lo acusa de haber robado un grabador y él no ha sido». «Y, ¿cómo sabés que no fue él?». «Porque yo he sido». Entonces, llamé a la jueza de paz, que se armó con una 44, yo agarré dos escopetas y una 22 y nos fuimos a buscarlo para sacarlo de la comisaría. —No sé explicarte cómo fui capaz de hacer esas cosas—. Cuando el policía del pueblo donde estábamos vio la situación, llamó por radio a la comisaría de El Chorro para avisar que íbamos a ir a sacarlo. ¡Con la jueza de paz armada! No hicimos ni veinticinco kilómetros, que ya venía una camioneta de la policía haciéndonos señas para que paremos. Nos lo entregaron sin conversación ni nada. Lo soltaron (ríe). Entonces, ¿cómo me voy a olvidar de eso?, ¿cómo me voy a olvidar de ellos?
Hace poco acusé a falsos aborígenes de tomar tierras que no les correspondían y de no ser verdaderamente lo que decían ser, pero documentadamente, y Lucrecia Martel salió a atacarme. Entonces, por escrito en el diario le dije: «Hermana, me parece que te estás equivocando de persona. Yo no soy el General Roca. Tenés una ficción que, a lo mejor, se te arruina con mi cuento, pero es problema tuyo». No puede venir a explicarme a mí lo que son los aborígenes; que a día de hoy vienen a casa, se quedan, los llamo, los ayudo, etc.
Todo eso me dio una dimensión de qué es lo importante, me cambió la tabla de valores y me hizo más útil y eficaz. Aprendí cómo arreglar un motor, como cambiar una cadena de distribución, cómo hacer gas de la mierda, cómo armar una huerta para que todos comamos… Después tuve problemas con mis hijas, que no andaban bien con la madre, y me volví. E, inmediatamente, apareció la causa AMIA, en la cual me involucré para hacer investigación; y ahí empezó el periodismo nuevamente.
—Comentabas sobre las presiones que recibían por poner algunas notas. Me imagino que en «El porteño», por el perfil que tenía, habrán recibido bastantes presiones.
—No. Presiones, no. Nos pusieron una bomba, voló a la mierda; pero seguimos haciéndola como si no fuese nada. Porque en ese momento sentí que, si reculaba, lo hacía toda la prensa. Estábamos en la cresta de la ola y no podíamos recular. Pero cagazo… tenía. Creo que, si eso le pasara a otra persona, se iba a París a retirarse; pero, gracias a lo que me pasó antes con la muerte, les tomaba el pelo y todo. Y eso también me salvó, porque decían: «¿Quién lo banca este tipo, que es capaz de quedarse y de seguir adelante? ¿Son los yanquis?». Además, mi hermano se movió desde Estados Unidos y los periodistas del mundo, los comités para la protección de los periodistas y el Departamento de Estado mandaron cartas. Eso también me ayudó. Pero los primeros días no había ninguna banca de nada.
—A propósito de las presiones desde el poder, hace unas semanas me comentaba Miguel Wiñazki que al final les salió mal; porque los periodistas se defendieron: como Lanata que les descubrió la ruta del dinero, o como los Wiñazki que hicieron el libro «La dueña». No sé si entra dentro de esa respuesta, a las agresiones del poder, tu libro «El doble agente» sobre Verbitsky.
—No. Lo hice porque el tipo es un ser absolutamente miserable, siniestro e inescrupuloso, que intenta vender una realidad que no es. Además, es un operador que ha trabajado para cuantos servicios se te ocurran: el Mosad, los ingleses… para todos. Un tipo de mierda. Hay una vieja historia que me contaba mi abogado, que era amigo de Nicolino Locche, el boxeador. Era imposible ganarle y uno le ganó; entonces, le pregunta: «¿Cómo perdiste con este tipo?». «Era tan malo que no le podía adivinar los golpes» (ríe). Yo creo que con Verbitsky pasó una cosa parecida. Es decir, no tenía la más mínima costumbre de defenderse por el temor que infundía a jueces o a otros periodistas, que no querían meterse con él, porque era un hijo de puta que te podía cagar fácilmente. Entonces, nadie se le animó nunca, lo cual lo convirtió en una presa fácil, porque no sabía defenderse, pero porque nunca había tenido que hacerlo. Por eso, cuando yo salgo con toda la información, todo lo que hizo fue darme la razón. Por ejemplo: salió a defenderse pidiéndole ayuda al comandante en jefe de la aeronáutica, que dice: «Yo no lo conozco a Verbitsky». Y, ¿quién le cree? Pero, volviendo a las presiones, básicamente no tuve… más que la bomba.
—Que ya está bien.
—No pasó nada. Pero no, no tuve presiones. Justamente por eso, porque ya se sabe quién es uno y dicen: «Con este, no. A este lo tenés que matar, pero no hay presión posible». De hecho, durante muchos años a mí no me dejaron escribir en «Página 12» porque decían porque yo era ingobernable. Y yo soy un buen chico.
—Recién mencionabas la investigación sobre el atentado de la AMIA. ¿Cómo fue meterse en algo tan oscuro?
—Me aislé de todo, tomé cinco personas, conseguí que la gente de Estados Unidos presionase a Beraja para que me diese toda la información para poder trabajar y descubrí cosas increíbles: la propia claudicación de Beraja, que por plata se estaba haciendo el pelotudo, Galeano defendiendo no sé qué, el gobierno encubriendo a los autores… Bueno, todo eso está en el libro. Creo que es un trabajo periodístico muy profundo porque no se basaba en fuentes, como la mayoría de los libros que conocemos. Yo no le creía a nadie. Entonces, entrevistaba a los testigos, hacía pruebas de laboratorio, pruebas de física y pruebas de continuidad de cine, para ver si era posible que algo haya pasado antes que lo otro… Hice un trabajo periodístico fuera de lo común para aquella época. Por el tipo de precisión que tuvo, hoy sería imposible que alguien lo hiciese. Pasaron los años y nada de lo que tiene es falso. Cero. Uno siempre puede equivocarse, pero, cuando hicimos la revisión, lo único que hice fue agregar cosas nuevas que se encontraron.
—¿Tenés esperanza de que algún día se sepa algo parecido a la verdad?
—No.
—La causa AMIA también tiene paralelismos con la muerte de Nisman.
—Es una extensión. Un sistema similar: hacer mierda todo el sistema probatorio, arruinar todos los elementos que pueden servir para una investigación, meter pruebas falsas… lo mismo que pasó con Nisman. Con un sistema probatorio totalmente destruido, inconsistente y no confiable, no podés condenar a nadie; aunque sepas que ese señor de ahí lo mató. Porque esa prueba ¿quién la custodió?, ¿dónde estuvo?, ¿quién la guardó?, ¿de dónde se sacó?
—Te cambio de tema. Sos muy reivindicativo de la comunidad judía, siempre contando anécdotas de alguno que conociste por el mundo. ¿Creés que en la Argentina hay antisemitismo?
—Por eso lo hago. Justamente estoy revisando un trabajo que, en su momento, empezó Herman Schiller y que estoy tratando de resucitar con más información. Es increíble la historia del antisemitismo en la Argentina que, por algún motivo, parece que no pasara… pero pasa. Además, yo lo viví de chico. Entonces, con más razón me interesa el «Conde del Once», porque es una forma de decir: «Acá estoy». Y no es que sea judío practicante, yo no voy al templo. Pero me interesa mostrar que soy judío por toda esa base profunda antisemita de la Argentina, que todo el mundo intenta decir que no existió; pero por algo vinieron siete mil nazis que no tenían ninguna utilidad a la Argentina. Porque una cosa es traer un nazi, si es el tipo que inventó la bomba atómica, y otra cosa es traer tipos que su única eficacia fue matando judíos. ¿Para qué los querés? Y, ¿eso no te dice nada? ¿No te dice nada que Perón haya llamado a Mussolini, que Carrillo haya sido un nazi, que la custodia de Perón haya sido manejada por un criminal de guerra y que el Luna Park se haya llenado con tipos vestidos de nazis, durante la época de la guerra, reivindicándola? ¿Todo eso no tiene importancia?
—A la vez, la comunidad judía parece solidaria entre sí.
—No.
—¿No es así? ¿No está cohesionada?
—No. En la dirigencia comunitaria judía hay cagones. Son tipos que tienen miedo de enfrentar al poder. No entienden nada. Son bastante ingenuos y, en muchos casos, corruptos. Aunque no todos.
—Para ir terminando, te quiero preguntar por el arte. Estuviste en ARCO estos días, ¿qué estuviste haciendo?
—Estuvimos los tres hermanos viendo muestras. ARCO me interesa mucho porque me interesa el arte. Es una buena oportunidad para ver un poco de lo que se está haciendo en Europa y en el mundo. Por un lado, veo que hay una buena recuperación de la pintura, que toda la parte más «chanta» del arte conceptual, en el cual creo, se está limitando; que cada vez más necesita estar sustentado con lo que siempre estuvo sustentado el arte, que es con la estética, la ética, la calidad pictórica y cierto nivel de originalidad y pensamiento propio, pero siempre ligado a la creatividad artística.
—Tal vez, la gente que no esté relacionada con el arte tenga una percepción de que, a veces, hay un poco de cuento o de «chantada», ¿dónde está el límite entre el talento y la «chantada»?
—Yo, cuando voy a un concierto o escucho música, no necesito que nadie me explique nada. En el arte apareció un grupo de gente, curadores, etc., que te explican: «Ese señor pinta así porque cuando era chiquito le pisó el dedo un tren y después se obsesionó con los trenes. Entonces, ahora con las vías de los trenes hace no se qué…» y a mí me chupa un huevo todo eso. Yo lo que quiero ver es una cosa ahí en frente y, si esa cosa me conmueve, después por ahí pregunto por qué lo hiciste. Hay una especie de necesidad de tener que hacer una justificación de la pintura. Todo esto, en el fondo, significa una falta de confianza en la propia obra. La obra se tiene que resolver sola. Aún la conceptual tiene que estar puesta en un modo tal, que cuando vos la veas digas: «Acá hay algo»; que es lo que pasaba con Grippo, Beuys y tantos otros artistas conceptuales. Por otra parte, el epifenómeno del arte se ha convertido en una cosa mucho más grande que el propio arte. Antes era un tipo que pintaba, uno que vendía el cuadro, uno que lo compraba y un crítico de arte que, de vez en cuando, escribía algo en el diario. Ahora tenés críticos, curadores, montajistas, historiadores, marqueros… una industria enorme donde el pintor es una cosa chiquita y la industria una cosa enorme. Otra de las cosas que hacen que algunos personajes subsistan, consigan fondos y presupuesto, es la utilización permanente de un lenguaje críptico para la explicación de la obra de arte. Y eso no es más que un mecanismo de poder donde yo hablo difícil, vos no entendés y, como no entendés, pensás que yo soy más que vos y, entonces, tenés que hacerme caso. Justamente «El porteño» luchó siempre contra eso, para que no aparezca este lenguaje críptico; porque si sabés y entendés, lo vas a poder decir clarito y coloquial y, si no lo podés decir en coloquial, es porque vos tampoco sabés. Nuestro trabajo, con Briante, fue tratar de llevarlo a un lenguaje coloquial; que es lo que yo hago en las columnas de arte. No hablo en difícil; y, cuando vos no hablás en difícil, incluís gente, pero cuando hablás en críptico la perdés. Ayer y hoy escuchaba —no voy a dar nombres— una charla en la que había diez personas. Cuando hablo de arte, en el programa de Lanata me escuchan un millón de personas. Esta tipa sabrá mucho más de arte que yo, porque el lenguaje que usa es mucho más sofisticado… ¡y la escuchan diez! Esa idea del curador, que escribe y explica cosas con un lenguaje deliberadamente complejo —ahora le metieron inclusivo también— y todas esas boludeces, hace que la gente se vaya. Pero ellos ganan los presupuestos, consiguen becas y financiamiento de proyectos; utilizando esas cosas que a nadie le importan y que no van a cambiar nada en la historia del arte.
—Me recuerda a una exposición de arte contemporáneo en Bahía Blanca a la que nos llevaron del colegio. Había una obra ganadora, que era un vaquero lleno de alfileres de gancho y con una espátula en la entrepierna, cuyo título hacía referencia a la dictadura. Y, con mis trece años, pensé que había ganado por el título y no por el talento en colocar alfileres.
—Claro, cien por cien. No se quién es, pero te lo firmo que es así como decís.
Cerramos la charla con esa última sentencia del conde, que apura la ginebra de un trago y, como si de una vieja e irrefrenable locomotora se tratase, se difumina tras el humo de su cigarro hacia el encuentro de la diosa Cibeles. Le dedico una media sonrisa mientras lo veo alejarse; y no puedo menos que pedir unvermouthpara, a su salud, acompañar la jugosa ración de incorrección política que me había regalado.
Artículo publicado en Periódico Nuevo Ático el 12 de abril de 2023. Disponible aquí. Ilustraciones: Marcelo Carroll, Javier Calles-Hourclé.


Es una soleada mañana de finales de invierno en Madrid, casi primaveral. A la hora convenida coincidimos en la terraza del célebre Café Gijón; famoso por sus tertulias e ilustres visitantes, entre los que destacan: Ramón y Cajal, Pérez Galdós, Valle-Inclán y otros más actuales como Cela, Fernán-Gómez y Pérez-Reverte, por nombrar algunos. Son las doce en punto, hora perfecta para comenzar el «vermuteo», pero opto por un café. El conde, en cambio, levanta la apuesta con un gin tonic, haciendo patente su irreverente excentricidad. Doy un sorbo a mi café y, mientras Gabriel Levinas corta el extremo de un puro, lanzo la primera pregunta:
—Gabriel, quería empezar preguntándote por ese histórico vital tan apasionante y polifacético. ¿Qué te lleva a tanta variedad?
—Siempre fui una especie de sapo de otro pozo; no sé si tendrá que ver con la educación que me dio mi viejo. Recuerdo que, en la época que yo era muy pendejo, teníamos televisión en casa —que ahora parece una huevada, pero en aquella época muy pocos tenían televisión— y a las cinco de la tarde, después de venir del colegio, veía Cisco Kid; que siempre terminaba peleándose y revolcándose en el piso al lado de un precipicio, y parecía que se iba a caer él o el asesino, y yo movía las piernas haciendo un esfuerzo para ayudarlo a que no se cayese. Y papá se paraba frente al televisor y me decía: «Quedate tranquilo, no le va a pasar nada. Él tiene que volver a trabajar mañana». Yo creo que ese tipo de conductas de mi viejo, poniendo humor e ironía, me obligaban a tomar distancia y no involucrarme tanto. Con el tiempo me di cuenta de que no me importaba mucho el fútbol ni un montón de cosas que a la gente le apasionaba. Aunque yo envidiaba esa pasión, no entendía cómo podían tenerla; y así empecé a tener alguna relación con la cosa intelectual, la lectura y demás. Pero fue por algo casual: un amigo, que era pelotari, consiguió entradas gratis para ver Israfel de Abelardo Castillo, con Alfredo Alcón y, como era gratis, fuimos. Me puse a mirarla y, aunque no me gustó mucho, me dejó entrever que detrás de toda esa historia había un señor, que se llamaba Edgard Allan Poe, que valía la pena. Cuando salí de ahí, me metí en Fausto y me compré las obras completas de Edgard Allan Poe; que me volvió loco, tuvo mucha influencia en mi vida y me marcó para siempre a partir de esa casualidad. Y desde ahí empezó un itinerario rarísimo, totalmente anárquico. Vos tuviste acá al gran Wiñazki hace poco; que si sabe cómo hice mis armas en la literatura, se ríe de mí y me expulsa del colegio (ríe). Pero bueno, así empecé y una cosa me fue llevando a la otra.
Después me metí a militar políticamente, desde el arte, en el Partido Comunista Revolucionario. Hacíamos las actividades que tenían que ver con la parte cultural y yo, que pintaba, hacía exposiciones. Ahí tuvimos un training interesante de lo absurdo de la política y de la izquierda. Me acuerdo que se me ocurrió crear un sindicato de pintores, pensando que lo más importante era proteger al pintor, que tuviese una obra social para poder ir al médico, comprar los pinceles más baratos en una proveeduría de la misma obra social, etc. En las reuniones de comisión, a la cual pertenecía, yo proponía ir a algún sindicato amigo, pedirles que nos permitiesen aportar y ser parte de la obra social para la medicina, y conseguir pinceles y óleos más baratos para resolver el problema. Pero siempre se postergaba porque había que hacer una declaración a favor del heroico pueblo vietnamita o por esto o por lo otro. Las discusiones eran: si en la firma teníamos que poner «por una cultura nacional y popular» o si había que poner «nacional, popular y revolucionaria», y eran horas y horas, y los pinceles no aparecían, la obra social no aparecía, y me di cuenta de que la izquierda era ineficaz por pretenciosa. Quería ir más allá con cosas que eran imposibles, se perdía en discusiones absurdas, semánticas; y las cosas que efectivamente podrían funcionar para aglutinar más gente o para llevar adelante un proceso que sirva para algo… nunca pasaron.
En medio de esa trifulca me agarra un cáncer y, por supuesto, digo: «Voy a postergar la revolución por un rato. Que se encargue otro mientras yo trato de curarme»; entonces viajo a Estados Unidos, donde dictaminan que me voy a morir en seis meses. Y, como me quedaban seis meses nada más, se me ocurrió que lo único que podía hacer era salir a pasear, conocer el mundo y divertirme. Cosa que hice. Pasaban los meses, yo viajando, arriesgándome; —como igual me iba a morir— hacía las cosas más increíbles y locas. Anduve por Estambul, las zonas ocupadas de Israel, Grecia… en un hotel de Francia me robaron la plata. Mi viejo me había dado «un pedazo de plata» para poder recorrer el mundo, porque no tenía tarjeta de crédito, y me la robaron. Entonces, agarré la guitarra que me había comprado en España y me fui por los bares a cantar. Me junté con un americano que pasaba la gorra y con uno que, de vez en cuando, se acercaba y tocaba el violín. Y descubrí que cuando cantaba: «Aquí se queda la clara, la entrañable…», del Che Guevara, la gente se ponía como loca; entonces le metía la palabra «Guevara» a cualquier canción, cantaba «Zamba de mi esperanza» y le metía «Guevara», y levantaba plata a lo loco. El giro de mi papá llegó quince días más tarde, pero yo ya estaba lleno de guita gracias al Che Guevara, y me di cuenta de que la revolución era un buen negocio.
—Capitalizaba, la revolución.
(Ríe).
—Así viví tres años, pensando que me moría, y no me morí nada. Cuando volví a la tranquilidad, me casé y, al poco tiempo, decidí abrir una galería de arte. Era el año setenta y cinco. Todavía no había golpe de estado y había pensado en una galería de estilo progresista; en el sentido de tratar de mostrar el arte más contemporáneo a los chicos de la vanguardia de aquel momento; y armar un sistema económico más sencillo, a través de la venta de obras múltiples, para que cualquiera pudiera comprar asociándose. Por supuesto, tres meses más tarde, golpe de estado y cagamos, porque mi clientela era específicamente atacada por ellos. A pesar de eso, en octubre del setenta y seis, hicimos una muestra de Juan Carlos Distéfano donde se mostraban tipos torturados. Se ve que los militares no entendían mucho de arte o no venían, porque esto era en Viamonte y Florida, no es que estuviese escondido. Había como una cierta inconsciencia mía, posiblemente porque todavía estaba con la cosa de que me iba a morir, y había perdido el miedo a las pelotudeces. Si vivía, vivía, y si no vivía... pero no iba a cambiar lo que pensaba, lo que creía y lo que me gustaba porque estos pelotudos me pudiesen matar. Había entendido qué es importante y qué es superfluo. Lo cual, por un lado, me convertía en una persona de mierda, porque no podía tener empatía por los problemas normales de la gente, porque se me había subido la vara demasiado. Pero, al mismo tiempo, tampoco era irracional lo que yo decía, porque las cosas se resuelven de un modo o de otro, pero si te morís no se resuelve. La cuestión, que la galería funcionó bárbaro. La mayoría de los tipos caros y famosos de hoy, en aquella época trabajaron conmigo; yo los ayudé y les compraba obras, pero porque eran buenos. Pasaban los años y en la galería pasaban otras cosas: obras de teatro, reuniones políticas en contra del régimen militar, se dieron obras como «Principio de incertidumbre», hubo discusiones con el asesor cultural de Videla muy fuertes —riesgosas te diría—. Entonces, pensé que eso se podía ampliar para salir de la elite de gente que tiene que ver con el negocio del arte. Y casualmente, pasó por ahí una mujer, que yo amaba y ella no sabía, que me dijo que estaba haciendo fotografía; y yo le dije: «Mirá, justo estoy por hacer una revista». Yo no estaba por hacer nada, pero la inventé para poder contratarla de fotógrafa, y así creé «El porteño». Lo que me gusta de mi historia, es que la gente se hace unas ideas bárbaras de por qué yo tomo decisiones y algunas, como ésta, fueron para tener acceso a una mujer que quería seducir. Pero lo interesante es que fui aprendiendo que, para darme cuenta de si una mujer me gustaba, no me alcanzaba con verla, sino en qué clase de persona me convertía para poder seducirla. Y para seducirla me mandé una revista maravillosa porque era una mujer bárbara, inteligente e implacable con su ética. Entonces, «El porteño» se convirtió en una revista absolutamente abierta a posiciones totalmente distintas a la mía, o a favor de la mía; dónde se discutía y nos preocupábamos por temas como la homosexualidad, la prostitución, los aborígenes… cosas que en aquel momento no le importaban una mierda a nadie. Nosotros teníamos una prostituta que escribía en la revista, teníamos a las madres de Plaza de Mayo, la columna de los gays… Todo tenía que ver con Alejandra, que era una persona divina; y yo tenía que ser un tipo bárbaro para poder seducirla, a la altura de lo que ella pensaba que era la vida.
—¿Esa es tu entrada al periodismo?
—Yo creo que todavía no entré al periodismo, pero bueno… a la profesión, ponele.
—Esa revista fue muy rompedora en su momento.
—Fueron dos, después hicimos «Cerdos y peces»; porque los tipos progresistas que trabajaban conmigo, no lo eran tanto, y no se bancaban a Enrique Symns, ni las notas sobre gays y tuvimos planteos de Hebe de Bonafini, que nos vino a cuestionar que, si no sacábamos a los homosexuales, ella sacaba la columna de las madres. Y yo le dije: «Mira, Hebe. Yo nací en el Once. Yo sé sumar, no sé restar. Si vos querés irte, andate, pero yo no saco a nadie», y se fue de Bonafini y me quedé con los putos. —Y lo digo así, si lo quieres poner, ponelo tranquilo—. Me quedé con ellos, con la columna homosexual, con la columna gay, con las lesbianas, con las feministas, con todos y ella se fue. Porque era facha. Porque estaba vengándose por su hijo y los derechos humanos, en el fondo, le importaban un carajo. Entonces, empecé a viajar mucho haciendo la parte de investigación; y en la primera nota que escribe Briante, llamada «La memoria perdida» que trataba del pueblo mataco, que eran los wichís, voy por primera vez al norte y veo un mundo que yo no tenía la más puta idea que existiese en la Argentina. Pero me gustó. No te puedo decir por qué, porque el lugar es un monte pelado, todo el tiempo igual, es difícil meterse, es espinoso, árido, polvo y mas polvo, y gente que vive de una manera muy básica y humilde. Pero había algo ahí que me gustó. Entonces, empecé a ir a cada rato y decidí dejar la revista para irme a vivir con los indios. Con un amigo nos buscamos una excusa para poder justificar por qué carajo íbamos para allá; y como en Estados Unidos se estaban haciendo experimentos para criar alligators en cautiverio, que eran parecidos a los yacarés, armamos una fundación con esa idea. Después, él me dejó solo y viví seis años con los aborígenes en Formosa. Lo cual, si algo me había cambiado la cabeza la presencia de la muerte, estar en ese lugar, con gente que vivía como hace doscientos años atrás, sin ninguna capacidad de planificación, pero con una gran eficacia para vivir en el momento, lo hizo más. Los aborígenes se metían bajo el agua y te podían decir, por el sonido, qué pez venía. Aprendí otras cosas, todo el conocimiento que uno no sabe que tiene y que puede terminar salvándote la vida en los momentos más difíciles. Te das cuenta de que si agarrás a la ciudad de Buenos Aires y los metés a todos en el monte, lo más probable es que menos de la mitad sobreviva más de tres días. En el monte si te equivocás te morís. Esa gente tiene una eficacia natural para resolver problemas que nosotros no tenemos; pero no es que no nos haga falta, creemos que no nos hace falta y tenemos ciudades enteras donde hay un porcentaje enorme de gente que parece que trabaja y no hace una mierda, que parece que hace algún aporte y no hace ninguno, y hay un montón de gente que está, de alguna manera con el suyo, haciendo que esta otra gente pueda sobrevivir y parecer eficaz. Pueden llegar hasta presidente de la nación.